¿QUÉ ES LA JURISPRUDENCIA CONGELADA? Por Marco Antonio Baños A.
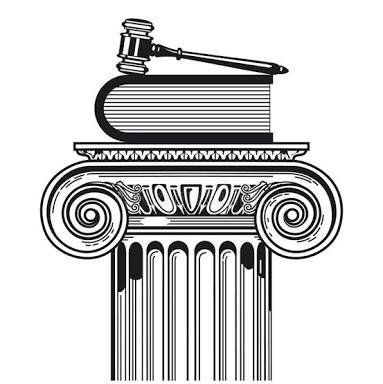
LECCIONES CONSTITUCIONALES
MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO
El Dr. Santiago Nieto Castillo en su estudio el “Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, publicado en los cuadernos de divulgación de la justicia electoral revisa precedentes y desentraña su impacto en la impartición de justicia en el país.
El autor denomina: “:.. “Jurisprudencia congelada” en alusión a aquel momento judicial del país en el que, después de la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, éstos no podían modificar la jurisprudencia de la SCJN, pero tampoco la propia Corte tenía competencia para revisar su jurisprudencia, pues los asuntos que podían generar la interrupción de la misma eran competencia de los Tribunales Colegiados. La jurisprudencia, se decía, estaba congelada…”
En dicha obra se cita: “…Hoy en día, me parece, podemos tener una situación similar. Las autoridades jurisdiccionales y administrativas en materia electoral, federales y locales, están obligadas a ejercer control de convencionalidad y de constitucionalidad. Sin embargo, también están compelidas a aplicar la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF. De hecho, las Salas Regionales no cuentan con facultad real de aprobar jurisprudencia, pues requiere la declaración de la Sala Superior. Creo que el tema no es menor. Es necesario que, a fin de evitar posibles desacatos a la jurisprudencia por los operadores jurídicos cuando encuentren que una jurisprudencia es contraria al mandato constitucional o a la interpretación supranacional, la Sala Superior revise la constitucionalidad y convencionalidad de las jurisprudencias y tesis en la materia electoral. Creo que el sistema mejoraría…”
“…Ahora bien, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, perfiló un juzgador conocedor y militante de los derechos fundamentales. Sin embargo, no basta con la reforma constitucional si no cambia la cultura jurídica de los operadores. Es necesario definir el perfil del juzgador que se requiere a partir de la reforma….”
Es preciso hacer notar, que la Cultura Jurídica debe cambiar paulatinamente, los operadores jurídicos no han puesto en marcha todas sus potencialidades de aplicación, interpretación y desarrollo de los Derechos Humanos, los alcances y limitaciones en este rubro han ido avanzando, pero muy lentamente para defender principios que colisionan gravemente unos con otros para dar u otorgar Justicia Constitucional, Electoral, del Fuero Común.
“…Tal parece que, en este momento, nos encontramos en una encrucijada en la que los juzgadores y las juzgadoras mexicanas tienen que definir su postura frente al ordenamiento jurídico. Un sector ha considerado mantener el mismo método de análisis. Otro sector ha impulsado nuevas estrategias de resolución de conflictos a partir de la ponderación, la saturación de argumentos, entre otros…”
“…Los ejemplos presentados a lo largo de este ensayo son solo eso. Constancia de que, frente a casos reales, la reforma constitucional puede ser interpretada en el sentido de maximizar los derechos o, por el contrario, resolver como antaño. Se trata de una decisión que ronda por la ética y las convicciones ideológicas de los juzgadores, de acuerdo con su propio horizonte hermenéutico. No se atenta contra la seguridad jurídica, pero es necesaria mucha prudencia de los órganos jurisdiccionales para encarar esta responsabilidad…”
Es pues preciso entender, que el Control de Convencionalidad y Constitucionalidad se deben aplicar igualmente en los casos concretos, la gran experiencia de los Tribunales actuales, han aplicado por ejemplo en materia familiar, la Ley de los Niños y las Niñas, aunque estos derechos humanos no hayan sido invocados por los abogados u operadores del derechos que llevan a cabo estos asuntos, los Jueces de Control están obligados a aplicarlos, por tanto, esta cultura jurídica popo a poco va expandiéndose incluso entre los Fiscales y las autoridades administrativas, electorales y de todo tipo en los tres órdenes de gobierno, Federal, estatal y municipal, aunque es todo un reto que se aplique en todos los órdenes de nuestras vidas, hace falta cultura jurídica de estos temas y gran difusión.
En esta obra, el autor refiere sobre los Derechos Humanos a la luz del pensamiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a saber, las más destacadas en su ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL: “…El ministro Zaldívar planteó que los derechos humanos debían considerarse en el mismo rango con independencia de su fuente, tratado o constitución, dado que el concepto central del Derecho lo consistía la idea de «masa de derechos». Lo anterior, implicaba un elemento fundamental: la supresión del concepto de supremacía constitucional para el tema de los derechos humanos, pues tales derechos no podían referirse o relacionarse en términos de jerarquía…”
“…Por su parte, el ministro Pérez Dayán señaló que no podía establecerse una diferenciación entre los tratados internacionales de derechos humanos y el resto de los tratados internacionales, dado que no existían diferencias entre tipos de tratados internacionales en el numeral 133 de la Constitución, que los englobaba en uno sólo. Por consiguiente, en atención al numeral 133 de la Constitución, no podía señalarse que no hay relación jerárquica entre la Constitución y los tratados, ya que éstos últimos deben ser acordes con el Código Supremo. Aunado a lo anterior, para el ministro Pérez Dayan, al no haberse reformado el numeral 133 de la Constitución en 2011, no podía variar su interpretación. Finalmente, señaló que la reforma de derechos humanos y los asuntos resueltos por la Corte no podían modificar el sistema constitucional…”
La ministra Luna Ramos estableció su punto de vista. En primer término, que sí existía jerarquía entre la Constitución y los tratados internacionales, en virtud de que la aprobación de los mismos dependía de que cumplieran el procedimiento previsto en la Constitución. Los tratados eran una norma inferior debido a que su validez dependía de que fueran aprobados por el órgano y procedimientos establecidos en el numeral 135 del Código Supremo.
La ministra Luna Ramos expresó que la reforma de 1934 al artículo 133 constitucional había sido la última experimentada por esa disposición. Por lo que la interpretación que debía prevalecer era la misma, esto es, la existencia de una supremacía constitucional debía prevalecer al no haberse modificado la disposición. Así mismo, expresó que los tratados internacionales se sujetaban, vía control constitucional ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, el parámetro de medición de los mismos era la Constitución y no otra norma. Por tanto, la Constitución prevalecía sobre los tratados. Finalmente, la ministra expuso que en atención a lo señalado por la Convención de Viena, era posible dejar de aplicar tratados internacionales en los casos en que se acreditaran violaciones manifiestas a la aprobación de los mismos. De lo cual se desprendía su inferioridad respecto del orden interno en el que rige la Constitución.
Más adelante, el ministro Aguilar Morales planteó un problema técnico respecto de la interpretación propuesta. Señaló que la tesis del ministro Zaldívar podría llevar a la desaplicación de un precepto constitucional, lo que consideró inadecuado.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló que las restricciones constitucionales de las que hacía mención el artículo primero debían interpretarse en razón de lo señalado en el artículo 29 constitucional, no como límites de los derechos sino de su ejercicio. Para el ministro, en caso de conflicto, lo que debía hacerse era ponderar cada caso en concreto y no establecer a priori una jerarquía que pudiera restringir derechos.
De esta obra, importante para los estudiosos del Derecho, sabremos a ciencia cierta, que nos depara la Jurisprudencia de la Corte, sus límites, su aplicación y su interpretación a futuro, que es lo que también gobierna a los mexicanos.
